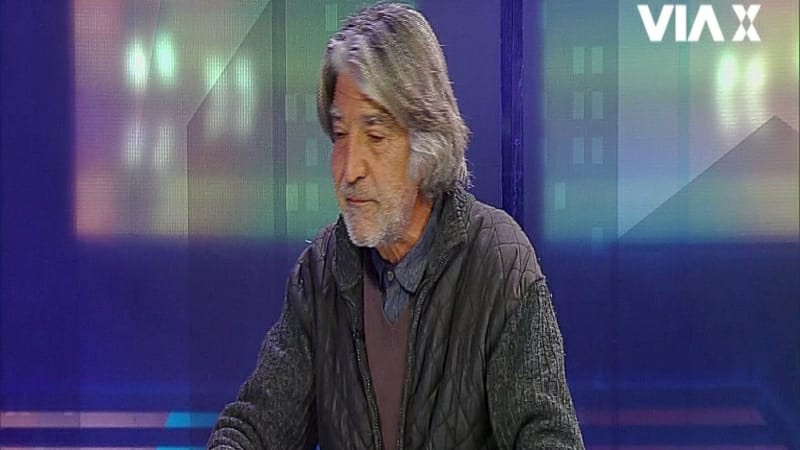Biológicamente, las razas no existen. Pero sí la construcción social de la diferencia, y la valoración de ciertas características (el color de la piel, por ejemplo) que pueden generar discriminación. Al igual que la clase, la raza es un marcador social, solo que de la raza hablamos menos. Esta columna muestra cómo opera el racismo en un barrio multicultural de Santiago. Los y las participantes chilenxs se sienten distintxs a los y las migrantes de América Latina pues dicen ser “más blancos”. Ser “más blanco” significa, sobre todo, ser menos indígena que quienes provienen de Perú o Bolivia; y por lo tanto sentirse superiores. La relación con lxs migrantes afrodescendientes es más distante, pues lxs chilenxs no reconocen en su historia ancestros africanos.
Uno de los principales puntos de discordia en el debate sobre la nueva constitución es el artículo 1, donde Chile se define, además de un Estado social y democrático de derecho, como un Estado plurinacional. Si bien el artículo 3 establece que Chile también forma un “territorio único e indivisible”, y el artículo 5 plantea que se reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones “en el marco de la unidad del Estado”, en la discusión ha prevalecido la reticencia a reconocer a los pueblos originarios. En esta columna busco aportar a esta discusión presentando datos que pueden explicar la resistencia que hay a la plurinacionalidad y cómo esto se vincula con la histórica negación del racismo en Chile. Los datos se originan en una investigación donde exploro la construcción del concepto de ‘raza’ en Chile.
El argumento aborda dos aspectos. En primer lugar, la negación histórica del racismo en Chile, y la correspondiente narrativa de identidad nacional que se concibe como mestiza[1]. En segundo lugar, las implicancias que tiene esta construcción histórica de la identidad nacional a nivel local, y que se observa en las interacciones de chilenos con migrantes de América Latina y el Caribe. Si bien es un asunto complejo, intentaré resumir este análisis (quienes estén interesados/as en el estudio, pueden leer el artículo completo aquí)[2].
NEGACIÓN HISTÓRICA DEL RACISMO Y EL ESTADO ‘SIN RAZA’
Chile históricamente se ha entendido como un Estado “sin-raza”. A grandes rasgos, la premisa indiscutida por años ha sido que la sociedad chilena se define como una sociedad homogénea, producto de un intenso mestizaje entre los colonizadores europeos y los pueblos indígenas. La ascendencia africana nunca se consideraría parte de esta identidad. Los textos escolares de historia que leímos nos solían decir que, si bien llegaron esclavos negros a Chile, éstos desaparecieron por el clima. Los Afro-chilenos y la emergencia del movimiento Afro (Báez-Lazcano, 2018), sin embargo, ha demostrado lo contrario. En esta construcción de la identidad nacional, la sociedad, al entenderse como mestiza (es decir, que está solamente constituida por ascendencia indígena y europea), refuerza la creencia de que en Chile el racismo no es un problema estructural.
“El racismo anti-indígena (…) era más acentuado que el racismo anti-negro”
Sin embargo, esta negación oculta un racismo estructural histórico. Y entonces se cree que en la sociedad chilena no hubo relaciones condicionadas por la «raza» sino hasta la reciente llegada de migrantes afrodescendientes. De hecho, existe una reticencia a hablar de «raza», y la clase se ha convertido en el marcador social predominante. Sin embargo, lo que los estudios y nuestra convivencia muestran, es que existe una relación intrínseca entre “raza” y clase. La “raza” permeó (y lo sigue haciendo) las relaciones sociales en Chile mucho antes de la llegada de migrantes desde América Latina y el Caribe.
Varias razones explican la negación histórica del racismo en Chile. Una de ellas es la suposición errónea de que la «raza» y el racismo se asocia exclusivamente con las poblaciones de origen africano; y que las relaciones «raciales» se refieren a «negros» y «blancos» (Loveman 1999; Wade 2010), dejando fuera a poblaciones indígenas.
En segundo lugar, la acción del Estado. En efecto, el racismo ha existido desde el colonialismo y luego con la construcción del estado-nación chileno, no sólo a través de la negación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas, sino también con la negativa del Estado a reconocer la presencia de una población afrodescendiente: los Afrochilenos[3]. En la misma línea, políticas de control racistas también se han perpetuado y reforzado a través de las normativas migratorias que han restringido históricamente la migración «no-blanca» (Rebolledo, 1994), y que han realizado distinciones entre migrantes deseados y no deseados. Diversos estudios han dado cuenta que la negación del Estado chileno a reconocer la existencia legítima de los pueblos indígenas y la violencia que han experimentado muestran cómo lo “racial” ha sido una parte clave del proyecto neoliberal (Richards, 2016; Richards y Gardner, 2013).
“En América Latina, históricamente, se ha privilegiado la blanquitud, dado que simbolizaría, en el imaginario colectivo, desarrollo”
El mestizaje como proyecto racial de los Estados (Moreno-Figueroa, 2013), supondría una mixtura racial tal que significaría un blanqueamiento progresivo de la población, disolviendo todo elemento (etno-racial) indígena que históricamente se ha percibido -desde una perspectiva colonialista- como un “retroceso” (Wade, 2010). Por el contrario, la blanquitud, simbolizada por el elemento (etno-racial) europeo, significaría progreso y desarrollo. Esa deseabilidad de los/as migrantes europeo/as, por sobre los/as migrantes de la región tiene entonces un correlato histórico, y materializa el rechazo hacia los pueblos indígenas, y por tanto, cualquier persona que se perciba como, o represente, una ascendencia indígena. Así, este proyecto racial de mestizaje, que lleva consigo la negación del racismo en países latinoamericanos,ha significado la reproducción del racismo (Moreno-Figueroa, 2013). Es en las prácticas cotidianas y el discurso de muchos, donde se cristaliza este proyecto de mestizaje.
IMPLICANCIAS A NIVEL LOCAL: CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DE “BLANQUITUD”
Esta idea de mestizaje en la que se sustenta la identidad nacional, tanto de Chile como de otros países latinoamericanos (Moreno-Figueroa, 2013), es la que ha reforzado esta reticencia a considerar el racismo como un problema social histórico que trasciende la migración Sur-Sur hacia Chile. Sin embargo, la presencia de migrantes de la región ha sido clave para que este racismo invisibilizado se reproduzca más fuertemente y salga a la superficie, tal como lo vimos en la marcha anti-inmigrante en Iquique y la quema de pertenencias. En ese sentido, la migración Sur-Sur en Chile, ha develado más críticamente este racismo estructural histórico. La creciente presencia de migrantes latinoamericanos y caribeños ha redefinido la identidad y las formas en que los/as chilenos/as se representan a sí mismos en términos «raciales», tal como revela el estudio que realicé.
Esta investigación consistió en una etnografía de 17 meses en un barrio multicultural de Santiago, junto a dos focus groups y 70 entrevistas en profundidad tanto a migrantes de América Latina y el Caribe como a chilenos, con el fin de entender cómo se construye[4] la “raza” en el contexto migratorio Sur-Sur. Uno de los aspectos que reveló esta investigación es que los residentes construyen «blanquitud» a nivel cotidiano a partir de distintas prácticas. De esta manera, el estudio permite entender cómo el pasado colonial sigue configurando el presente.
Como planteó un participante: “Aunque seamos un poquito más café, somos y pertenecemos a la raza blanca”, marcando una diferencia respecto a las y los migrantes de América Latina y el Caribe que residen en su barrio (Bonhomme, 2022). El ser blanco o más blanco que otros migrantes de la región se daba por sentado, incluso a pesar del carácter mestizo con el que los participantes definían también su identidad como chilenos/as. En este sentido, la reivindicación de una «blanquitud» les permitía reclamar un estatus superior frente a sus vecinos migrantes, especialmente cuando se enfrentan a una lucha por recursos. Como plantea Les Back (2010), la blanquitud es una práctica y un discurso de poder.
“La presencia de migrantes de la región ha sido clave para que este racismo invisibilizado salga a la superficie”
Lo interesante es que esta construcción de blanquitud cotidiana se sustentaba, en primer lugar, en un racismo antiindígena y, en segundo lugar, en un racismo anti-negro. En otras palabras, los participantes chilenos intentaban distanciarse aún más de quienes provenían de países vecinos, como Perú y Bolivia -percibidos con mayor ascendencia indígena-, en comparación con aquellos provenientes del Caribe, que se percibían con mayor ascendencia africana. Justamente el compartir un pasado colonial y una ancestralidad indígena y europea que los define a ambos como mestizos en sus imaginarios colectivos, reforzaba aún más la necesidad de distinguirse de aquellos migrantes de países andinos, a partir de diferencias físicas y culturales que de alguna forma cristalizarían una mayor disolución del elemento indígena. Esta construcción de blanquitud cotidiana implicaba una negación de lo indígena como parte de la identidad nacional.
En ese sentido, en el discurso de los chilenos, se competía por ser “más blancos”, y por consiguiente “más desarrollados”, en contraste con migrantes peruanos, por ejemplo; mientras que no ocurría lo mismo con migrantes afrodescendientes o percibidos como “negros”. La blanquitud no se disputaba frente a estos últimos porque se daba por sentado: en el imaginario colectivo, la ascendencia africana nunca fue parte de la narrativa nacional (a pesar de que eso fue producto de la negación histórica del pueblo tribal afrodescendiente en Chile). Así, frente a la presencia de migrantes, el racismo antiindígena, que era parte de esta construcción de blanquitud cotidiana a partir de prácticas, interacciones y discursos, era más acentuado que el racismo anti-negro, que se configuraba más bien como una amenaza a la identidad “racial” chilena, y como tal, se percibía como un elemento exógeno. Como planteaba un participante, la llegada de migrantes afrodescendientes a Chile llevaría a una “mezcla del terror”. Así, la forma en que los chilenos racializaban negativamente al “otro” migrante difiere, y aun cuando migrantes provenientes de países vecinos lleven años en Chile, han seguido siendo percibidos como “inferiores”.
Este discurso es consistente con el proceso de construcción nacional realizado por los estados latinoamericanos, y el trabajo de Mónica Moreno Figueroa (2013; 2022) es particularmente útil para comprender este fenómeno histórico[5]. La académica sostiene que el proyecto racial del mestizaje es algo relacional a nivel local. Es decir, las personas definen su identidad racial en contraste y en relación a “otros”, con el fin de reclamar un estatus superior. Y en América Latina, históricamente, se ha privilegiado la blanquitud, dado que simbolizaría, en el imaginario colectivo, desarrollo.
“Se cree que en la sociedad chilena no hubo relaciones condicionadas por la ‘raza’ sino hasta la reciente llegada de migrantes afrodescendientes”
Similar a lo que exponen Moreno-Figueroa y Saldívar-Tanaka (2016) en México, la normatividad mestiza está relacionada con el privilegio racial, y en Chile, se sustenta en las performances cotidianas de blanquitud, que intentan distanciarse de un “otro” migrante. Estas formas de reivindicar la blanquitud están relacionadas intrínsecamente con formas de racismo antinegro, pero, sobre todo, de racismo antiíndigena. Como planteaban Nahuelpan, Hofflinger, Martínez y Millalen (2020) en una columna de CIPER, la identidad chilena se sustenta en ideologías de supremacía criolla, rechazando lo indígena. Es este racismo anti-indígena lo que ha impedido avanzar en un reconocimiento pleno de los pueblos indígenas en Chile, y se resiste a comprender a la sociedad chilena como diversa (tanto con ascendencia indígena como europea y africana). Es respecto al reconocimiento de esta última, sin embargo, donde aún queda mucho por avanzar y la nueva constitución constituye un primer paso.
En síntesis, este estudio reveló que la necesidad de establecer diferencias con migrantes de la región, diferencias que se consideran infranqueables, permite que se rechace a nivel local lo que el Estado-nación chileno históricamente ha buscado disolver: la ascendencia indígena. No es de extrañar, entonces, que sea la plurinacionalidad uno de los aspectos más controversiales en los debates sobre la nueva constitución. La plurinacionalidad implica reconocer la diversidad de la sociedad chilena y la preexistencia de pueblos originarios. Implica reconocer que la identidad chilena, como toda identidad racial, ha sido construida socialmente, y por tanto, este ideal de que seríamos una sociedad homogénea y “perteneciente a la raza blanca”, como planteó el participante, es una construcción social más. En efecto, ningún estado-nación tiene una base étnica homogénea (Balibar, 1991). Avanzar hacia la plurinacionalidad apunta entonces a reconocer a la sociedad chilena como diversa y heterogénea, y a mitigar la desigualdad a partir del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y por sobre todo, saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas.
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] La identidad nacional chilena se sustentó en la idea de un intenso mestizaje. El mestizo, sin embargo, fue concebido como si tuviera sólo dos ancestros (Larraín 2001), excluyendo cualquier antecedente africano, reproduciendo las creencias de los colonizadores sobre la «indeseabilidad» de las poblaciones africanas (Bonhomme, 2022).
[2] Una versión extendida de este trabajo se encuentra en la siguiente publicación: Bonhomme, Macarena. 2022. “‘We’re a bit browner but we still belong to the white race’: making whiteness in the context of South-South migration in Chile”, Latin American and Caribbean Ethnic Studies, doi: 10.1080/17442222.2022.2099170
[3] Hasta hoy, los Afrochilenos no son contados en el Censo y recién el 2019, fueron reconocidos por el Estado.
[4] Entendida como construcción social.
[5] Mónica Moreno es profesora de Sociología de la Universidad de Cambridge y visitará Chile esta semana en el marco de la Inauguración del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Moreno realizará una Charla Magistral el martes 23 de Agosto –“Las gramáticas alternativas del antirracismo en América Latina”- en Temuco (actividad híbrida), y un Seminario el jueves 25 de Agosto–“Deconstruyendo el racismo en América Latina”- en Santiago , sede Providencia (actividad presencial). Inscripciones: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=iPdnVOktbEy_tIY1lNgJz-OiQnAS_-lCuzXpWiupyY5UMjAyODhYQUtERFBBV1ZWUzRCTDBaN1VENy4u
Referencias
Back, Les. 2010. “Whiteness in the Dramaturgy of Racism.” En The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies. edited by John Solomos and Patricia Hill Collins, 444–469. London: Sage.
Báez-Lazcano, Cristian. 2018. “Reflections on the Afro-Chilean Social Movement. We Entered as Blacks, and We Left as Afrodescendants. . . and Afro-Chileans Appeared on the Scene.” Revista Harvard Review of Latin America XVIII (2): 34–37. https://revista.drclas.harvard.edu/reflections-onthe-afro-chilean-social-movement/ .
Balibar, Etienne. 1991. “Racism and Nationalism.” En E. Balibar & I. Wallerstein, Race, Nation, Class: Ambiguous Identities (pp. 37–68). Verso.
Bonhomme, Macarena. 2022. “‘We’re a bit browner but we still belong to the white race’: making whiteness in the context of South-South migration in Chile”, Latin American and Caribbean Ethnic Studies, pp. 1-17. doi: 10.1080/17442222.2022.2099170
Loveman, Mara. 2009. “Whiteness in Latin America: Measurement and meaning in national cencuses (1850-1950).” Journal de La Société des Américanistes 95 (2): 207–234. doi:10.4000/jsa.11085.
Moreno-Figueroa, Mónica G. 2013. “Displaced looks: The lived experience of beauty and racism.” Feminist Theory 14 (2): 137–151. doi:10.1177/1464700113483241.
Moreno-Figueroa, Mónica G, and Emiko Saldívar-Tanaka. 2016. “‘We Are Not Racists, We Are Mexicans’: Privilege, Nationalism and Post-Race Ideology in Mexico.” Critical Sociology 42 (4–5): 515–533. doi:10.1177/0896920515591296.
Moreno-Figueroa, Mónica G. 2022. Entre confusiones y distracciones: mestizaje y racismo anti-negro en México. Estudios Sociológicos De El Colegio De México 40: 31-64. doi: 10.24201/es.2022v40nne.2082
Nahuelpan, H.; Hofflinger, A.; Martínez, E.; Millalen, P. (2020). ¿A quiénes beneficia el odio racial en Wallmapu? Columna de opinión CIPER Académico.
Rebolledo, Antonia. 1994. “La ‘Turcofobia.’ Discriminación Antiárabe En Chile, 1900-1950.” Historia 28: 249–272.
Richards, Patricia, and Jeffrey a Gardner. 2013. “Still Seeking Recognition: Mapuche Demands, State Violence, and Discrimination in Democratic Chile.” Latin American and Caribbean Ethnic Studies 8 (3): 255–279. doi:10.1080/17442222.2013.779063.
Richards, Patricia. 2016. Racismo: El modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la Concertación 1990-2010. Santiago: Pehuén Editores.
Van Dijk, Teun A., ed. 2007. Racismo y Discurso En América Latina. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.
Wade, Peter. 2010. Race and Ethnicity in Latin America. London: Pluto Press.
Fuente: https://terceradosis.cl/2022/08/23/mestizaje-blanquitud-y-racismo-en-chile/